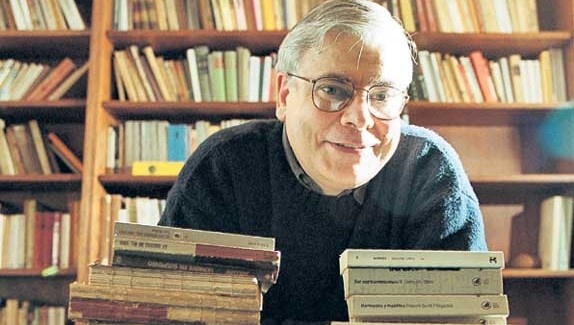Los orígenes sociales de la democracia populista
En el debate público actual compiten hoy dos ideas de democracia: una que la asocia con las instituciones republicanas y la otra, genéricamente denominada populista
En rigor, la democracia republicana nunca tuvo mucho arraigo en la Argentina. Los intentos por afirmarla quedaron reiteradamente sepultados por una concepción unanimista y autoritaria que parece constitutiva de nuestra cultura política.
Pero estas cosas no vienen con un ADN nacional: se van construyendo, como todo, por un cruce entre ideologías y experiencias sociales. Una mirada sobre la Argentina de la primera mitad del siglo XX, quizás prolongada hasta los años sesenta, puede ayudar a entender de dónde venimos y en dónde estamos parados hoy.
En la segunda mitad del siglo XIX, mientras la sociedad se transformaba por obra de la inmigración, se construyeron el Estado y sus instituciones republicanas. Antes de 1912 la república funcionaba bien, pero la democracia de sufragio estaba rezagada, particularmente por la fuerte intervención de los gobernantes en los comicios y, consecuentemente, el escaso interés ciudadano por participar.
La ley Sáenz Peña de 1912 propuso un salto adelante y una modernización. Mediante la obligatoriedad del sufragio, el Estado impulsó la ciudadanía activa y con el voto secreto mejoró la credibilidad del sufragio. La ley también estimuló la existencia de grandes partidos políticos, que serían de ideas y se alternarían en el gobierno.
La democracia que se construyó realmente fue un poco distinta y, sobre todo, escasamente republicana. Hubo climas de época, especialmente en el aprecio en todo el mundo por lo que Max Weber llamó los líderes carismáticos de masas. Pero otras razones están en la dinámica de la nueva sociedad argentina, tan distinta de casi cualquier otra de América Latina. Durante varias décadas se caracterizó por su gran capacidad para integrar a los recién llegados, por la sostenida movilidad, a la que contribuyeron la educación y otras políticas estatales, y por el despliegue de un vigoroso movimiento asociativo.
Las asociaciones voluntarias brotaron como hongos. Sociedades de fomento, cooperativas rurales, asociaciones parroquiales, bibliotecas, clubes sociales o deportivos tuvieron un rasgo común: le dieron forma y coherencia a la nueva sociedad y fueron escuelas de participación. Allí se aprendía a hablar y a escuchar; a proponer, discutir, confrontar y acordar.
Se aprendía también a gestionar ante el Estado la ejecución de los emprendimientos. Todos esos aprendizajes fueron importantes cuando, al compás de la ley Sáenz Peña, los partidos se organizaron, abrieron sus comités vecinales y convocaron a la participación y militancia. Pasar de la sociedad de fomento al comité fue uno de los muchos caminos de la integración y la movilidad personal, y también un aporte valioso para la formación de ciudadanos conscientes.
Pero la sociedad democrática tuvo otras facetas menos amables. Como cualquier otra, sobrellevó sus conflictos. Pero los clásicos enfrentamientos entre propietarios y proletarios, comunes en Europa, fueron menos importantes que los derivados de la rápida incorporación social. Imaginemos una plaza, con algunas personas cómodamente instaladas en los bancos. Llegan otras, que también aprecian la plaza y reclaman su lugar o, simplemente, se sientan y empujan.
Este tipo de conflictos, propios de una sociedad vital, caracterizó a toda la experiencia peronista. No son graves, sobre todo cuando el Estado los regula y la abundancia le permite distribuir los beneficios. Pero suelen afectar la formación de las elites dirigentes –inclusive las de mérito– permanentemente cuestionadas por una sociedad que se acostumbró a cuestionar diferencias y jerarquías y prefirió igualar, hacia arriba o hacia abajo.
Otra dimensión conflictiva de esta sociedad abierta y receptiva reside en la inseguridad en la identidad: la recurrente pregunta de «quiénes somos», que acucia sobre todo a los descendientes de los recién llegados. Victoria Ocampo observó con ironía que la nacionalidad preocupaba sobre todo a los que –a diferencia de ella– eran argentinos desde hacía poco tiempo.
Adolfo Prieto mostró que las populares sociedades nativistas de principios del siglo XX eran frecuentadas sobre todo por inmigrantes, que luego del trabajo se vestían de gauchos y bailaban el gato o la chacarera.
La preocupación por la argentinidad, o el «ser nacional», como empezó a decirse, era similar en todo el mundo. Un Estado fuerte –se pensaba– reflejaba una nación unida. Pero en la Argentina, que por entonces aspiraba a competir en las ligas mayores, esa nación era problemática.
Lilia Ana Bertoni reconstruyó los comienzos de ese debate entre los intelectuales del Centenario: Ricardo Rojas, Manuel Gálvez y otros polemizaron sobre la esencia nacional, que trataban de anclar, inútilmente, en la raza o la lengua. No había teoría sobre la esencialidad de los argentinos que soportara la confrontación con la realidad de un país con muchos recién llegados.
El debate trascendió a los intelectuales y se sumaron voces más fuertes, capaces de imponer su agenda. En primer lugar el Ejército, que identificó a la Nación con el territorio y se colocó a sí mismo como su tutor. Luego la Iglesia, cuando afirmó que la Argentina era una nación católica y ubicó en una suerte de limbo de segundo rango a quienes no lo eran. Loris Zanatta mostró cómo Ejército e Iglesia concurrieron, en los años treinta, en una formulación del nacionalismo que, aunando la espada con la cruz, fundamentó diversas dictaduras.
También se incluyeron en esta nómina de voceros de la nación integral los dos grandes partidos populares argentinos surgidos con la democracia: el radicalismo yrigoyenista primero y el peronismo después. Ambos se nutrieron de una base social similar: los sectores populares crecidos con la expansión social. Ambos movimientos declararon ser la expresión de la nación y el pueblo, y los dos formularon categorías como «el régimen falaz y descreído» o «la antipatria», que colocaban al adversario político en el lugar de los enemigos de la nación y del pueblo.
Aunque las ideas de estos grandes enunciadores son muy diferentes, todas dieron a la mayoría de la gente una respuesta a la acuciante pregunta acerca de la identidad, que todavía está en la base de nuestras ideas de la historia y de la política. También contribuyeron a conformar una matriz común: un pueblo y una nación, unidos y homogéneos, y por otro lado los ajenos, para los cuales la única posición posible fue la de enemigos del pueblo.
Las consecuencias políticas son claras. Un pueblo homogéneo, que desconfía de las elites, se expresa a través de un líder carismático. El líder –Yrigoyen, Perón– tiene una misión: regenerar la sociedad y establecer el bien común. El pueblo-nación homogéneo es el dueño total de la voluntad política y puede refundar permanentemente el pacto político y sus leyes.
No hay límites a la voluntad del pueblo o a la de quien habla por él. La convivencia política fundada en este imaginario de exclusión se hace virulentamente facciosa. Quizás eso explique la frecuente apelación a los militares –siempre listos para responder al llamado– por parte de quienes no veían en las vías institucionales la posibilidad de la alternancia o del respeto a las reglas de juego.
Nuestro presente es muy distinto. La Argentina cambió mucho en las últimas cuatro décadas. La sociedad ha dejado de ser vital e integrada.
Exangüe y segmentada, en lugar de conflictos de incorporación escucha hoy la sorda queja de los excluidos. La intervención militar ya pertenece al pasado. Pero la política facciosa permanece, en parte por la consolidación de aquella cultura política surgida, paradójicamente, en una sociedad más democrática que la actual.
Fuente: www.notiar.com.ar